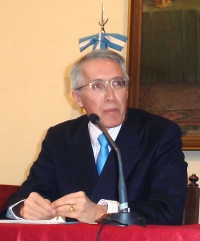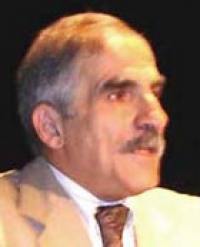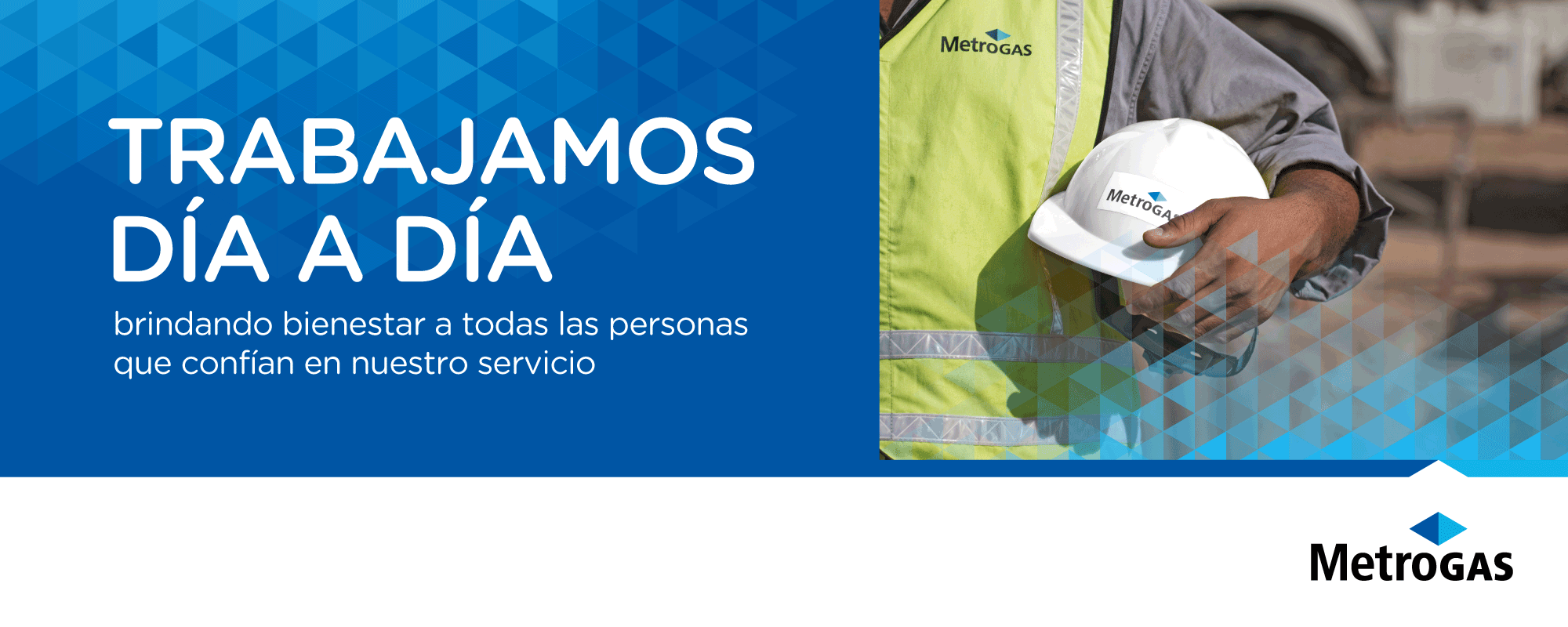El objetivo fue analizar el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil y los empresarios en la refundación de los valores y la creación de una nueva dirigencia.
Jorge Etkin (Facultad de Ciencias Económicas de la UBA - AFIP) "Capital social y valores éticos en la organización responsable"
ExpiradoCapital social y valores en la organización sustentable
Jorge Etkin es Director de la Carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de “Dirección General".
El tema de la responsabilidad social corporativa es una realidad en la cual se conjugan los proyectos culturales y capacidades internas de la organización como también sus proyecciones en su entorno en los aspectos sociales y ecológicos. El tema implica indagar en el deber moral de las organizaciones en cuanto a ofrecer una respuesta positiva y continuada frente a los legítimos requerimientos de la comunidad. Ello significa cumplir con la razón de ser social y la misión de la organización considerando sus impactos sobre el contexto cultural y el medio ambiente donde ella actúa.
Desde un enfoque integrador no es admisible una visión responsable “puertas afuera” si al mismo tiempo existen relaciones humanas injustas hacia adentro. La responsabilidad social, en lo que tiene de sustentable requiere congruencia entre las proyecciones ambientales de la empresa y su realidad interna. En lo interno supone el desarrollo de una cultura solidaria, el respeto de los derechos humanos y los valores sociales. A esta transparencia y congruencia refiere el concepto del capital social en las organizaciones sustentables, entendidas como empresas que no buscan conquistar un espacio sino que se desarrollan sobre la base del reconocimiento y la legitimación de la comunidad. Estas ideas están expuestas en detalle en un texto reciente, que aquí presentaré en sus aspectos relevantes (1).
Claro que es difícil pedirle congruencia interna y adaptación externa a las organizaciones, cuando sus objetivos, estructuras y procesos se realizan en un ambiente incierto, diverso, con fines de orden económico y social no siempre complementarios. Lo complejo no deriva de un error, falta de preparación o de información. Es propio de la multiplicidad de factores que son necesarios para coordinar y darle sentido a la empresa. Desde la complejidad la Dirección se encuentra frente al desafío de combinar el orden y el desorden, la estabilidad y el cambio, el esfuerzo individual y la solidaridad. Se requiere cierto grado de competitividad pero también de colaboración en grupos. Centralizar las políticas a la vez que delegar las decisiones en los lugares cercanos a los recursos y la acción. Utilizar indicadores objetivos sobre los resultados pero también evaluar el clima de trabajo o las apreciaciones de orden subjetivo y emocional de los individuos y sus grupos de pertenencia.
La dirección eficaz y responsable, en un entorno complejo, debe tomar decisiones que permitan construir una identidad que diferencie a la organización tanto en su cultura y en su imagen externa. Pero al tiempo que debe tener sentido de pertenencia a sus integrantes también debe tener la inteligencia de integrarse y elaborar estrategias adaptativas, que comprendan las demandas de los mercados y de los actores sociales significativos (stakeholders). En el plano del desarrollo individual se requiere el respeto a las libertades personales, pero en forma simultánea los roles laborales requieren cumplir con las normas de la organización que disciplinan los comportamientos. Estas diversidades, dualidades y oposiciones, traen complicaciones a la formación del capital social y con ello, también a la contribución de la empresa respecto del contexto más amplio donde opera. Este es nuestro marco de análisis.
La complejidad constitutiva de la empresa, con sus diferentes intereses y la desigualdad en el acceso a los recursos escasos, son una fuente de dificultades para la construcción del tejido social, la trama solidaria y la transparencia en las comunicaciones, afectando el ambiente de credibilidad y confiabilidad en las relaciones internas y externas. Desigualdades que le quitan sustento a la responsabilidad social empresaria, la dejan a criterio de quienes conducen. La idea de capital social implica el ejercicio de una voluntad o disposición autónoma, expresada en libertad y orientada hacia proyectos compartidos. Pero es difícil lograr esta capacidad asociativa y solidaria en un espacio donde operan fuerzas contradictorias, incluyendo la presión de los grupos en el poder.
En esta descripción, consideramos al capital social como la capacidad de la organización de resolver los problemas de la complejidad a través de la mutua colaboración y no de la mera defensa de intereses individuales. El capital social implica el desarrollo de principios de comunicación y convivencia que eviten los abusos de poder derivados de los proyectos que solamente reflejan proyectos sectoriales. La cuestión es construir capital social en lo interno y proyectar sus efectos de ayuda sobre las relaciones con la comunidad. No escindir entre la eficacia y la ayuda social, la excelencia interna y la responsabilidad en el contexto, la justicia en las relaciones laborales y la equidad en el trato con clientes y proveedores.
Es difícil evitar esta indeseable división de objetivos cuando la dirección debe avanzar en varios frentes a la vez, relacionados con lo económico, lo político, lo cultural y lo social. En la explicación que sigue intentaré destacar como a través del tiempo, distintos modelos de dirección han intentado resolver la complejidad atacando cada frente por separado, en lo que se conoce como “una atención secuencial” de los problemas. Se trata de un orden de prioridades donde la responsabilidad social aparece luego de ser cumplidas las condiciones económicas y políticas. La visión “accesoria” de la responsabilidad social la plantea como un proyecto posterior al desenlace de la lucha en los mercados.
Estos enfoques parciales, no articulados, sobre la relación organización-contexto, llevan a que en la empresa, en todo momento, existan necesidades postergadas o ignoradas. No como una desviación sino como algo previsible. Esto implica vivir en un estado de crisis “provocado” antes que enfrentar las dualidades propias de la complejidad. La lógica de avanzar en este marco conflictivo se basa en especular que si se logran los recursos financieros suficientes, se dispone de ellos para luego también compensar la marginación y las desigualdades provocadas. Desde esta perspectiva, la complejidad, en lugar de un desafío en el plano de los valores éticos, es utilizada como un argumento para “normalizar” la injusticia en las relaciones y la falta de compromiso con las demandas del contexto.
Uno de los enfoques parciales es de tipo determinista o mecanicista y se caracteriza por su visión básicamente económica. La imagen de la fábrica es aplicada a toda organización, sea escuela o manufactura. Es la visión de la capacidad humana como un medio o recurso para generar un producto o servicio final vendible en los mercados. Esta aproximación racional-económica, de corte impersonal y mecanicista, está basada en una mirada puesta esencialmente en la eficacia y eficiencia de la empresa, en la programación de los comportamientos. Tiene su marco histórico signado por los avances de la revolución industrial y su aplicación a través del tiempo en las grandes corporaciones fabriles.
En este marco mecanicista, los directivos orientan sus decisiones hacia la especialización del trabajo, los alicientes monetarios, el planeamiento y el control de los comportamientos. Es un enfoque limitado porque responde a ciertas condiciones objetivas de realidades múltiples. Impulsa el modelo de empresa como sistema productivo considerando la capacidad humana solo como recurso articulado con la tecnología. En lo interno, la especificación y control de las tareas; en lo externo la responsabilidad se agota con entregar productos requeridos por los mercados en el marco de la lucha competitiva.
Otros enfoques parciales, asociados a las relaciones humanas, no son tan impersonales y burocráticos. Se preocupan por la comunicación, la interacción y la motivación en tanto necesidades impostergables de los individuos, buscando construir esfuerzos coordinados en el ámbito de la dinámica de grupos. La empresa es vista como una trama de grupos primarios bajo reglas de juego y fines compartidos. Sin embargo esta visión no pone en discusión los objetivos de la empresa o los problemas de la equidad distributiva. No habla de la participación o representación de los diversos grupos de interés e influencia que coexisten en la organización. El objetivo prioritario (y la racionalidad dominante en el sistema) sigue siendo el logro económico, aunque se plantean nuevas formas de producción que consideren las necesidades de orden individual y social en el trabajo.
En este enfoque de relaciones humanas, el trabajo en grupo y la motivación son formas inteligentes de enfrentar la ambigüedad o las dualidades presentes en una realidad con contradicciones. Los directivos piensan que no puede ni debe programarse todo el trabajo dado que el compromiso de los individuos les hará elegir el mejor camino para la organización en su conjunto. También puede verse la influencia de un razonamiento utilitario en estas políticas de relaciones humanas. Se amplían los márgenes de libertad, pero no se negocian las metas de productividad. El capital social está representado por la actividad en grupos poco formalizados en un entorno de liderazgo permisivo, pero depende de los rendimientos logrados. El concepto de capital prevalece por sobre la idea de lo social.
Un tercer enfoque simplificador es el que considera la organización como un escenario político donde se conjugan una diversidad de intereses a partir de los cuales se construyen los objetivos generales. El mapa de poder es la explicación de la mayor cercanía de dichos objetivos a los fines concretos de ciertos grupos, como ser los accionistas, inversionistas o socios. La idea de lo social en este esquema se relaciona con los aportes de los individuos y grupos que la dirección considera necesarios para el funcionamiento de la organización. Dichos aportes son compensados por las retribuciones que se manejan desde la conducción, y que adoptan formas materiales y simbólicas, tales como sueldos, seguridad en el empleo, posibilidades de capacitación, oportunidades de crecimiento en la empresa. Para los proveedores la relación es a través de las órdenes de compras y con los clientes mediante el el valor incorporado en los productos.
En este escenario político, la idea de capital social se manifiesta en las redes de relaciones, el mapa de interacciones y espacios de intercambio que delimitan los actores y permiten articular los esfuerzos como una tarea de conjunto, con una respuesta coordinada (forzada) y un comportamiento predecible. Esas redes también expresan afinidades ideológicas, alianzas y luchas de poder tanto al interior de la empresa como en sus intercambios con el medio. Aquí la dimensión social está reflejando la mayor o menor capacidad de los integrantes para obtener respuesta positiva a sus necesidades y reclamos. Bajo este enfoque, lo social se disocia de las formas de gobierno, que derivan de los intereses en juego y no de la existencia de proyectos de bienestar general. Los procesos de poder están señalando más las desigualdades que las formas de cooperación.
En cuanto a la responsabilidad corporativa de la organización tomada como un escenario político, ella deriva de alianzas con otras empresas para proyectos de desarrollo comunitario que permitan atender ciertas injusticias al tiempo que refuerzan el posicionamiento de dichas empresas en su contexto. En este enfoque parcial, la responsabilidad social corporativa implica utilizar los dispositivos de poder organizacional para obtener y aplicar recursos en la comunidad. La contradicción es que en esta tarea de ayuda hay actitudes de fuerza que son opuestas a las ideas de educación, solidaridad y colaboración que deberían sostener los genuinos proyectos de desarrollo social.
Hemos visto como los enfoques mecanicista, de relaciones humanas y los escenarios políticos son una respuesta parcial también injusta tanto a la formación del capital social como al cumplimiento de la misión comunitaria de la organización. En nuestra explicación estamos promoviendo una visión integradora de ambos conceptos, de la cultura solidaria (las redes de interacción) y su proyección sobre las relaciones empresarias con el contexto (el voluntariado, la defensa ecológica y la ayuda social).
El punto a destacar es que toda organización opera en un entorno complejo, con fuerzas contradictorias que limitan las posibilidades de la asociatividad y la comunidad de esfuerzos tras proyectos compartidos. Se requiere entonces la capacidad de comprender que la eficacia y la productividad como prioridades también llevan hacia resultados no deseables, al desorden en una organización con objetivos múltiples y no solo económicos. Y que necesita del reconocimiento y legitimación en la comunidad donde actúa la empresa como base para el logro de un desarrollo sustentable, legitimado, no accidental o forzado.
En nuestra opinión, la realidad incierta y cambiante, la adversidad en los mercados, como también la necesidad de avanzar en diversidad de frentes y con objetivos múltiples, requieren formas de gestión integradoras y participativas en lo interno y responsables en lo externo. Las consecuencias indeseables que se manifiestan por caso, en la contaminación, el desempleo, las formas de burocratización, abusos del poder y expresiones de inequidad y desigualdad en el trabajo deben ser evaluadas como parte sustantiva de la gestión de la complejidad. Es la idea de una configuración de objetivos antes que un orden jerárquico.
En esta explicación, las ideas de capital social y de responsabilidad corporativa implican una voluntad política de formular estrategias deliberadas para construir dichas capacidades solidarias. También incluye la inteligencia política de admitir la posibilidad del debate sobre las consecuencias disfuncionales de la racionalidad económica. Se trata de una decisión de política que no es declarativa sino que debe considerarse como parte del acuerdo constitutivo y el buen gobierno de la empresa, pensando en el pleno desarrollo de sus capacidades humanas y la construcción de una organización sustentable.
(1) Etkin, Jorge. Capital social y valores en la organización sustentable. El deber ser, poder hacer y la voluntad creativa. Editorial Granica. Buenos Aires, 2007.
Marta Bekerman (Profesora de Desarrollo Económico de la Universidad De Buenos Aires. Presidente de la Asociación Civil “Avanzar por el Desarrollo Humano) "Las microfinanzas en la Argentina "
ExpiradoLas microfinanzas en la Argentina
Marta Bekerman, Profesora de Desarrollo Económico de la Universidad De Buenos Aires. Presidente de la Asociación Civil “Avanzar por el Desarrollo Humano. Investigadora Principal del CONICET. Esta es su ponencia:
Cuando damos créditos a los habitantes de villas de emergencias, hay una clara relación “yo- tú” de absoluta paridad, en la que consideramos a cada persona como un ser humano con potencialidades, con capacidades y lo que nos interesa es desarrollar esas capacidades. La pobreza no es un problema esencial de falta de ingresos; si le sacáramos todos sus ingresos a Bill Gates no creo que tuviera problemas en recuperarlos rápidamente.
El economista Amartya Sen, Premio Nóbel, dice que el desarrollo esta ligado a la expansión de las capacidades de las personas porque esto es lo que les da la libertad, la posibilidad de elegir el tipo de vida que estas personas quieren hacer.
Cuando pensamos desde la ONG “Avanzar por el desarrollo humano” dar crédito a gente de villas de emergencias muchos nos planteaban sus dudas. Se trata de los sectores más bajos de la escala social, que nunca tuvieron acceso al crédito o bien lo tienen a través de usureros que les cobran el 1500 % de interés anual. Esta es una pequeña utopía que se está desarrollando, en este momento, en 6 villas de emergencia en donde estamos trabajando. Esperamos que se convierta en una realidad aún más grande, y expandirnos a otras zonas en la medida de nuestras posibilidades.
En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA soy profesora con dedicación exclusiva, he escrito muchos trabajos, papers, artículos, libros, y me di cuenta en el año 2000 que la situación de la gente estaba cada vez peor. O sea que nosotros discutíamos mucho de teoría económica pero la gente se moría de hambre. Entonces pensamos cómo hacer algo que sirviera inmediatamente a la gente, y de ahí viene la idea de esta inicial utopía. Así algunos investigadores de la facultad empezamos en el año 2000 a reunir dinero, para ver si esto era posible. Luego conseguimos el apoyo de un banco de la zona de las villas en el àrea de Lugano, Soldati, el Bajo Flores, Ciudad Oculta, y Mataderos. Efectivamente logramos que el banco Credicoop aceptara que la gente fuera a recibir sus créditos y a pagarlos ahí. Así la gente va aprendiendo a bancarizarse.
Creo que se está demostrando que, cuando hay ganas y voluntad , las utopías son posibles. Que esta relación “yo-tú” también es posible, porque nosotros no solo damos crédito sino que apuntamos al desarrollo de capacidades. En esa línea damos un curso de costos, que es obligatorio, lo tienen que hacer todas las personas antes de recibir el crédito, ya que es un problema esencial para el manejo del negocio. También formamos muy bien a nuestros oficiales de crédito para que sepan evaluar proyectos. Son proyectos muy simples, pero trabajamos con ellos y no les damos el crédito hasta que estamos convencidos de que su proyecto funcionará bien. Es importante, insisto, el desarrollo de las capacidades. Eso es mucho más importante que la entrega de fondos . Es una diferencia esencial: darles la caña de pescar y no el pescado.
Además desarrollamos tareas de interacción social. Por ejemplo tenemos encuentros con las mujeres de las villas que se llaman “Amasando sueños”, donde vamos a amasar todas juntas y contar nuestras ilusiones, nuestras ganas de cambiar cosas. Hablamos de los problemas, de cómo podemos mejorar la institución, mientras amasamos. Es una manera de que la gente no solo venga a pagar el crédito, sino que empiecen a entender que nuestra institución está preocupada por lo que les pasa. Nuestra institución otorgó ya alrededor de 5000 créditos. Esto que empezó hace pocos años por una iniciativa que tuvimos desde la Facultad junto a estudiantes de mi cátedra, incorporó luego en su staff a prestatarias, a personas que son habitantes de los barrios, y también a los estudiantes para quienes trabajar allí es muy enriquecedor ya que le da una proyección social a lo que están estudiando.
Mas del 50 % de la población a la que nosotros llegamos estaba bajo la línea de la pobreza y también por debajo de la línea de indigencia. Esto va cambiando. Los préstamos para la gente muy pobre son más complicados, ya que necesitan mucho más apoyo para el desarrollo de su emprendimiento.
Tenemos un fuerte peso de las mujeres; el 72% de nuestras prestatarias son mujeres. Encontramos en ellas una actitud más abierta para cumplir con los requisitos que nosotros les planteamos. En la medida en que a las mujeres les va bien en algunos casos se fueron incorporando después los hombre, y después viene ellos a pedir. Además se dan cambios en las relaciones sociales. Una mujer dijo que el marido la estaba tratando mejor porque traía dinero a la casa. Hacemos encuestas de impacto y en todos los casos encontramos una mejora muy fuerte en los ingresos del emprendimiento, lo cual les permite aumentar los gastos del hogar.
Apuntamos también a lo que llamamos empoderamiento de las mujeres, cómo aprenden a tomar decisiones y aumentar su autoestima. En general van adquiriendo una visión más optimista del futuro.
Nuestros prestatarios tienen una muy baja experiencia crediticia, o la tienen únicamente con el usurero de la zona. Su inserción en el mercado es, generalmente, muy precaria, venden a través de las ferias informales, en su propia vivienda o en forma ambulante.
Hemos armado grupos de capacitación por actividades. Hay que potenciar estas microempresas con capacitación pero combinada con más demanda, y así aumentar sus niveles de productividad.
Los países asiáticos de industrialización reciente recurrieron mucho más al aumento de la productividad y por eso gastaron tanto en educación, desarrollando sectores intensivos en trabajo calificado que permitieran emplear a más personas y elevar su nivel de vida.
Los microcréditos en la Argentina se han desarrollado muy poco por distintas razones. Una es que hasta principios de los 90 era un país bastante distinto del resto de América Latina, teníamos un mercado de trabajo asalariado bastante estructurado, no existía un gran problema en relación al desempleo. La microempresa surge en la Argentina como en otros países de América Latina como una respuesta a la falta de trabajo formal, y cada vez se desarrolla más porque a partir de las nuevas tecnologías los trabajos que tienen más demanda son los más calificados. A la gente que quedó pobre, a los pobres estructurales, a esas generaciones que no tuvieron acceso a la educación, les va a resultar muy difícil incorporarse al mercado de trabajo con empleos de calidad. Por eso hay que hacer una política económica que tome en cuenta la situación de los distintos sectores tomando en cuenta los problemas derivados de la pobreza. Tiene que jugar en esto el desarrollo local, ver las necesidades de cada grupo humano y ver cómo se las enfrenta.
En ese sentido el microcrédito es importante, pero aún se desarrolló poco en la Argentina. En un estudio que hicimos encontramos que habría un potencial de un millón trescientas mil personas que necesitarían el acceso al crédito. Con las instituciones existentes y con dos programas públicos no se debe cubrir más de 50 mil, de manera que estamos en un 3% o 4% de penetración, de respuesta a las necesidades de la demanda de microcréditos. Esto nos demuestra que hay un tremendo potencial de expansión.
Hay que exigir a las instituciones de microcrédito eficiencia y transparencia pero sería menos exigente con el tema de la sustentabilidad, para impedir que las tasas de interés sean muy altas. Tenemos que apuntar a la sutentabilidad del microempresario; en la medida que les demos las tasas de interés lo más bajas posible vamos a asegurar su sustentabilidad. En este sentido el Estado no puede estar ausente. El Estado da subsidios para pymes, para autopistas, y una alternativa es que subsidie para potenciar el microcrédito, en la medida, sobre todo, que se puede ir reemplazando a los programas asistencialistas que son más caros que los microcréditos. Son muchos más caros porque son programas que se dan permanentemente y que no ofrecen salida. El crédito se va devolviendo. No se puede comparar subsidiar una tasa de interés de un crédito con los programas asistenciales. Sobre todo por el impacto sobre la persona, que se siente activa y digna.
Frédéric du Laurens (Embajador de Francia en la Argentina) "Distintas visiones de la cooperación internacional"
ExpiradoDistintas visiones de la cooperación internacional
Frédéric du Laurens, embajador de Francia en la Argentina, se refirió a los desafíos que presenta un país como la Argentina, con tecnologías sumamente desarrolladas, científicos brillantes, artistas de fama internacional, y por otro lado grandes situaciones de pobreza, a pesar de la recuperación económica del país.
En los años 50 y 60 en mi país la cooperación estuvo relacionada con el proceso de descolonización, concientes de la responsabilidad política y social frente a las nuevas naciones independientes, particularmente de Africa central y occidental. Esos nuevos Estados eran frágiles, con problemas institucionales, económicos, sociales, evidentes, que necesitaban proyectos bilaterales de gran alcance, abarcando una variedad de sectores, educación, lucha contra la pobreza, fomento de actividades económicas, etc. Pero esta cooperación generó inmediatamente críticas, porque dejaba en una situación insuficiente a la iniciativa local, a la responsabilidad ciudadana.
Esta etapa se superó. La filosofía de cooperación cambió en los años 70 y más en los 80. El tiempo, las experiencias, y también los fracasos, llevaron a que no se tratara más de imponer un modelo de desarrollo ni de hacerse cargo de una política sino de construir una asociación entre socios teóricamente con igualdad de derechos y deberes en la instrumentación de los proyectos de cooperación.
Evolucionó el marco institucional de cooperación con la presencia de un nuevo y prominente actor: la Unión Europea (UE). La política de cooperación es una de las muchas políticas comunes, y de las más importantes, de la UE. En los años 70 Francia puso toda su influencia para que la UE desarrollara políticas de cooperación no solo con los países que fueron colonizados por Francia, como los de Africa, sino también con otros países relacionados con España tradicionalmente, que hoy día conforman la zona de cooperación prioritaria, que agrupa a unas 80 naciones del mundo subdesarrollado. La presencia de la UE modificó y amplió el marco de nuestra cooperación. Así no se puede hablar de cooperación de Francia sin mencionar a la UE, que es el mayor valor de cooperación en el mundo.
A nivel global, hay que considerar los objetivos de la comunidad internacional con el problema del desarrollo y hoy estamos en el camino de 3 desafíos. Uno es la Ronda de Doha, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que la negociación es antes que todo para el desarrollo y la cooperación.
El segundo es que hay que considerar la obligación de todas las naciones de la ONU cuando se fijaron los Objetivos del Milenio, obligación política y moral a la cual se deben todos los países de la ONU, incluida Francia, fijando un objetivo de ayuda al desarrollo mucho más importante que lo que se hizo hasta ahora, tratando de articular bien los objetivos del milenio con las otras grandes negociaciones, como la de la OMC, que se desarrollan hoy.
En tercer lugar hubo avances significativos en estos últimos años en el tema de la responsabilidad ciudadana, con la resolución de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que es fundamental para tener una visión ordenada de lo que puede ser un mundo globalizado con naciones que cada una tiene y quiere mantener su cultura, su propio idioma, etc, y las reglas que se fijaron en la Unesco, proceso en el que la Argentina participó de una manera importante para tener éxito, lo cual es un acto muy positivo de la comunidad internacional.
¿A qué punto llegamos hoy? Tenemos 4 visiones de la cooperación internacional. Una es la de quienes piensan que la cooperación al desarrollo es una responsabilidad de los Estados, de las naciones; es una visión francesa y también de la UE. Otros piensan que el desarrollo y la cooperación es responsabilidad de las empresas, del mercado, que hay que generar confianza porque fortaleciendo los mercados espontáneamente se permite el desarrollo y la cooperación.
La tercera es la visión de los que dicen que no hay que hacer nada; son muchos, la mayoría de los Estados prósperos. Y la cuarta visión, de la que quizás no se habla mucho porque es polémica, es la que dice que el desarrollo pasa especialmente por la ayuda a las comunidades religiosas, que el mejor método para el desarrollo y la cooperación es, por ejemplo, construir mezquitas. No digo nada en contra pero es una visión particular.
Hay que articular en este mundo global las cuatro visiones, que a veces se oponen y a veces se articulan. Pienso que es posible articular más fácilmente la visión del mercado como factor esencial de cooperación y desarrollo con la visión que es tradicionalmente la nuestra, la responsabilidad de los Estados, individuales o asociados como en la UE.
En este marco global se plantea si una política de cooperación de Francia con la Argentina tiene sentido o no. Vemos los desafíos que presenta un país como la Argentina, con tecnologías sumamente desarrolladas, científicos brillantes, artistas de fama internacional, y por otro lado un país que presenta, sobre todo en el interior, grandes situaciones de pobreza, a pesar de la recuperación económica del país.
Estas dos caras no son excluyentes y cada una puede necesitar una cooperación internacional. Muchas veces de una manera superficial se piensa que se genera una política de cooperación solo para enfrentar situaciones desastrosas. Es obvio que es necesaria en esos contextos. Pero también es necesaria y legítima para temas que necesitan el intercambio de experiencias y fomentar la creatividad, la actividad científica. Una buena cooperación es una combinación que responde a las necesidades de la gente y que sirve al interés común. Es lo que tratamos de hacer en la Argentina, cooperando con las políticas nacionales o provinciales, pero también con las organizaciones de la sociedad civil para encontrar las mejores modalidades.
No haré una enumeración precisa de los programas de cooperación porque sería largo, y solo me focalizaré en el tema de la cooperación científica para decir que en el ámbito universitario hay una tradición fuerte de cooperación entre ambos países en materia de investigación; hay unos 200 convenios en ese ámbito. Tenemos también muchos programas de cooperación bilaterales y también la cooperación a través del Centro Franco Argentino de Altos Estudios.
Estamos armando un nuevo proyecto de cooperación para la formación de ingenieros. Ya hay intercambios entre las universidades pero no están sistematizados. Con este convenio se sistematizará de manera decisiva.
Omar Abu Arab (Comunidad Islámica) "Buscando los Saberes"
ExpiradoBuscando los Saberes
Omar Abu Arab (Comunidad Islámica) advirtió que no es admisible una visión responsable “puertas afuera” si al mismo tiempo existen relaciones humanas injustas hacia adentro. La responsabilidad social requiere congruencia entre las proyecciones ambientales de la empresa y su realidad interna. Esta es su ponencia:
La idea matriz de esta presentación es recordar que la espiritualidad es una guía para poder llegar juntos a los objetivos que se planteó el Foro Ecuménico y Social.
Una alternativa de diálogo entendimiento y guía.
Guía para superar las problemáticas que hoy día tiene la sociedad argentina.
Guía con la ayuda de Dios que es nuestro refugio, un camino elegido por las coincidencias que el Foro ha elaborado en su historial. Y que es bandera que enarbolamos con fe en el país, en las instituciones, en nuestros pueblos, en la hermandad y solidaridad que guardamos como sociedad y que es nuestra reserva o al menos un recurso que nos posibilitará encontrar una salida.
Con la esperanza de nuestro lado y refugiados en las enseñanzas de Dios Único, que nos llegó de la mano de los profetas del tronco abrahámico, el Foro es conciente que desarrollando los saberes de cada una de las espiritualidades que lo conforman será guía para el conjunto y para cada uno de nosotros; con esta plataforma podemos plantearnos tareas pequeña y también muy grandes.
El primer pequeño paso para el inicio es echarnos a andar. Es el pequeño gran paso, es haber visualizado que la educación es para el conjunto de los que conformamos el Foro el primer paso.
El profeta del Islam Mohammad, Bendición y Paz decía: “Quien educa un niño, escribe, graba sobre la piedra”. También decía: “buscad el saber desde la cuna hasta la tumba”. Y eso es lo que hace el Foro, buscar el saber promoviendo la educación que es el camino que nos llevará a crear una sociedad mejor.
También el profeta Mohammad Bendición y Paz enseñó que “en el Día del Juicio Final va a valer más la tinta del sabio que la sangre del guerrero”. Reitero que el Foro apuesta a la tinta del sabio como camino para encontrar las coincidencias que ahora nosotros promovemos en todas nuestras actividades.
Según lo que enseñamos, será nuestra sociedad, como por lo que sembremos será lo que cosechemos. Generando conductas que promoverán la construcción de una sociedad diferente, con valores que aseguren una solidaridad activa, esa sociedad se va hacer diariamente y ese cambio se vive desde ahora, ya. No es un trabajo part- time, no es una actividad que termina el viernes, y comienza el lunes siguiente, es permanente y el compromiso nuestro también es permanente, y es lo que tratamos de fomentar, promover, estimular y hacer crecer con nuestro pequeño aporte desde el Foro, a través de la Cátedra de Responsabilidad Social y Ciudadana, en donde podemos conjugar nuestros saberes y este es nuestro orgullo que nos apasiona, en donde las coincidencias se transforman en acciones concretas.
La búsqueda de las coincidencias dentro de los saberes de cada una de las expresiones que el Foro cobija, elaborada comunitariamente no sin esfuerzo y aprendizaje mutuo, logra coincidencias que van mas allá de lo formal y por eso estamos convencidos de su proyección y permanencia en el tiempo.
El diálogo interreligioso e intercultural que hemos establecido es la tarea de enseñarnos nuestros saberes los unos a los otros, apartando las diferencias inútiles y jerarquizando los apoyos mutuos que surgen de la experiencia de vivir nuestra vida de acuerdo a los textos revelados.
El rasgo que distingue al hombre es la búsqueda de la perfección como consecuencia de su formación intelectual y su educación. Basándose en la guía instintiva que Dios Uno y Único ha dispuesto en su creación, transita su propio camino para llegar a una completitud adecuada y acorde con El. Pero el hombre puede llegar a alcanzar grados más elevados cuando prepara el camino del crecimiento, la perfección y formación personal bajo la sombra de la Fe y es esta misma Fe la que le otorga valor. El Sagrado Corán continuamente asocia las buenas acciones con la Fe.
Asimismo la devoción a Dios para un musulmán, que compartimos con las demás expresiones religiosas, no es solamente ayunar, rezar y peregrinar, sino que todos los esfuerzos que realiza el musulmán tienen como último fin complacer a Dios y obedecer sus mandatos, por ejemplo trabajar, estudiar, y realizar todas las actividades sociales, así como la administración de todos los quehaceres de la vida con esta visión e intención